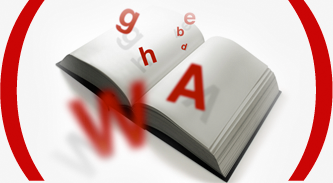De la producción a los derechos laborales, sociales, civiles y políticos.
Hay leyendas urbanas que se trasladan al análisis socio histórico y que dejan unas falacias memorables. Desde que en España el desarrollo industrial fue tardío y entre otras consecuencias condicionó la escasa incorporación de la mujer al trabajo asalariado, hasta que en la II República se consiguieron pocos derechos para las mujeres, básicamente el sufragio, o que es en los últimos años de la dictadura franquista donde se dan los cambios para la incorporación femenina al mundo laboral ante la necesidad de mano de obra masiva y, consecuencia de todo lo anterior se explicaría la baja implicación de las mujeres en las luchas – pasadas y presentes-.
En nuestro país se desarrolla el capitalismo al ritmo que necesitó la burguesía y el capitalismo usó la mano de obra femenina, la razón no es un secreto: igual jornada e igual trabajo, menor salario…. Una jornalera en la recogida de la aceituna percibía el 50% de lo que cobraba un jornalero por el mismo trabajo, una obrera metalúrgica tenía un salario inferior en un 41,3% o el sector textil, feminizado, la diferencia salarial era del 47,6%. En los sectores considerados femeninos, fundamentalmente el servicio doméstico, sufrían las mayores jornadas laborales y la peor remuneración. Ese incremento de mujeres en la producción no casaba con la discriminación en la sociedad, el matrimonio y el estado y por tanto, apareció el movimiento femenino fruto de esa contradicción tópica del capitalismo.
Iniciándose el S. XX las fuentes señalan dos grandes motivos por los que las mujeres acababan como obreras: o bien no había un varón que les procurase el sustento, o bien, el hombre de la casa no ganaba lo suficiente porque percibía un salario injusto o estaba parado. En el primer caso eran apoyadas por sus compañeros cuando reclamaban mejoras laborales, en el segundo las reticencias eran mayores al trabajo femenino. El 80% de las mujeres que trabajaban eran solteras y viudas, las leyes impedían el acceso al trabajo de las casadas, que necesitaban un permiso del marido para poder trabajar y no podían disponer libremente de su sueldo. La obrera era trabajadora subsidiaria y predominaba la idea de que las mujeres trabajaban para poder subsistir, como último recurso ante unas condiciones miserables de existencia.
Pero la participación de mujeres en la producción también dio como resultado en primer lugar su participación en las organizaciones obreras, la sindicación de trabajadoras se data hacia 1880 en el campo andaluz y en la industria textil y en segundo lugar un alto grado de participación en las huelgas. Episodios destacados de la lucha por la emancipación de la mano de obra femenina son la huelga de Rentería (1920) donde el porcentaje de mujeres en el sector secundario era del 29,83 o en la industria representaban el 15,09 del total del sector o la huelga de las empleadas en el servicio doméstico en Sollana (1931) conocida como la huelga de las Fadrines.
En 1930 las mujeres españolas carecían de derechos civiles y políticos, la tasa de analfabetismo era del 57 % y de la mano de las reivindicaciones laborales llegaron también las civiles y políticas.
Con estos antecedentes no extraña que la II República constituya la etapa histórica en que la mujer irrumpe con mayor fuerza, presencia y compromiso en la lucha por su propia liberación como género y en la lucha por la República y por el Socialismo. Y no es por casualidad que ese momento de avance feminista sin precedentes (derechos civiles, el voto, el divorcio, alfabetización, etc) coincida con la mayor tensión de la lucha de clases, con un movimiento obrero extraordinariamente estructurado y unas organizaciones socialistas y comunistas que a punto estuvieron de tomar el poder y ganar la guerra civil antifascista y revolucionaria. Y las mujeres sostuvieron la producción con sobrada eficacia y dignidad, una labor considerada tan masculina, ardua y compleja en tiempos de paz que se pensaba que las mujeres no estaban capacitadas para ello. Y demostraron que sí lo estaban.
Lola Jiménez