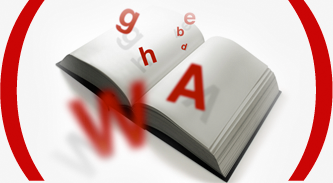Existe una tensión constante entre pueblos que habitan territorios en los que se accede a unas condiciones materiales más favorables y los que se ven encerrados en territorios más pobres (o, más propiamente, con accesos menores a esas condiciones materiales favorables) o con mayores niveles de conflicto. Esta tensión retrata una forma de conflicto social atravesada por las dos formas principales de agrupación social, el pueblo y la clase, pero lo que prima es la lucha por acceder a territorios ricos y, por tanto, es un conflicto determinado fundamentalmente por la clase y la migración es una forma de expresión de la lucha de clases, que provoca que millones de personas excluidas de los circuitos económicos de creación de valor tratan de acceder a aquellos territorios en los que se controla el grueso de la actividad económica mundial y se accede a condiciones económicas favorables.
En Europa, las políticas abiertamente xenófobas de cierre de fronteras que están en marcha en la actualidad suelen interpretarse en clave numérica, es decir, como una respuesta al crecimiento de las llegadas y una supuesta situación de saturación de los países receptores. Sin embargo, los movimientos de población estacionales eran durante siglos una pauta común en la Europa central y del norte, siguiendo los flujos de las cosechas que daban trabajo a buena parte de los habitantes del continente. Esta preocupación en Europa Occidental por el número supuestamente altísimo de personas extranjeras que acceden a su territorio no se sostiene con sus propios números. Así en 2021 según la Comisión Europea llegaron a la UE 2,25 millones de personas, mientras que emigraron 1,12, lo que da un saldo neto de 1,14 millones. El total de personas extranjeras que viven en la UE asciende a 23,8 millones, es decir un poco más del 5% del total de la población europea. Y la amplia mayoría no son migrantes económicos o refugiados, sino personas de otros países en primera línea del desarrollo económico que responden al flujo comercial y social habitual en países de una esfera similar en el orden económico internacional.
Los movimientos de ultraderecha han encontrado un eje de politización excluyente en la identidad nacional y encuentran en el tema de la migración su nudo gordiano, pasando por encima de la estructura de clase, que parte las sociedades no sólo en la dimensión interna sino también nacional.
Como ejemplo, las portadas de los medios españoles del 6 de abril del año pasado, que abrieron las portadas con la noticia de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones había dedicado 50 millones de euros para las llegadas de migrantes en Canarias, un esfuerzo presupuestario irrelevante para un Estado que ese mismo año prorrogaba unos presupuestos de 2.197,36 millones en este apartado y que se gastó más de 12.000 millones en el presupuesto militar. La política identitaria ha sido en tiempos de turbulencia el recurso histórico de los sectores reaccionarios, pues esas políticas identitarias encuentran suelo fértil en el racismo institucional y social que permea nuestras sociedades.
En “Canibalismo caníbal”, Nancy Fraser identifica dos grandes formas de apropiación de valor por parte del capital: la explotación y la expropiación. La expropiación masiva no estaría limitada a la acumulación primitiva, sino que sería un fenómeno permanente, una forma de extracción de valor regular y reiterada, como ya señalaba Rosa Luxemburgo. La autora añade además dos puntos importantes: que la expropiación no se reduce a la fórmula de la acumulación primitiva, sino que acompaña al imperialismo capitalista en cada fase de desarrollo; y que tiene un impacto de clase específico, pues es imprescindible para dejar a las clases populares de las zonas expropiadas fuera de la capacidad de obtener sus propios medios de vida.
Redacción UyL