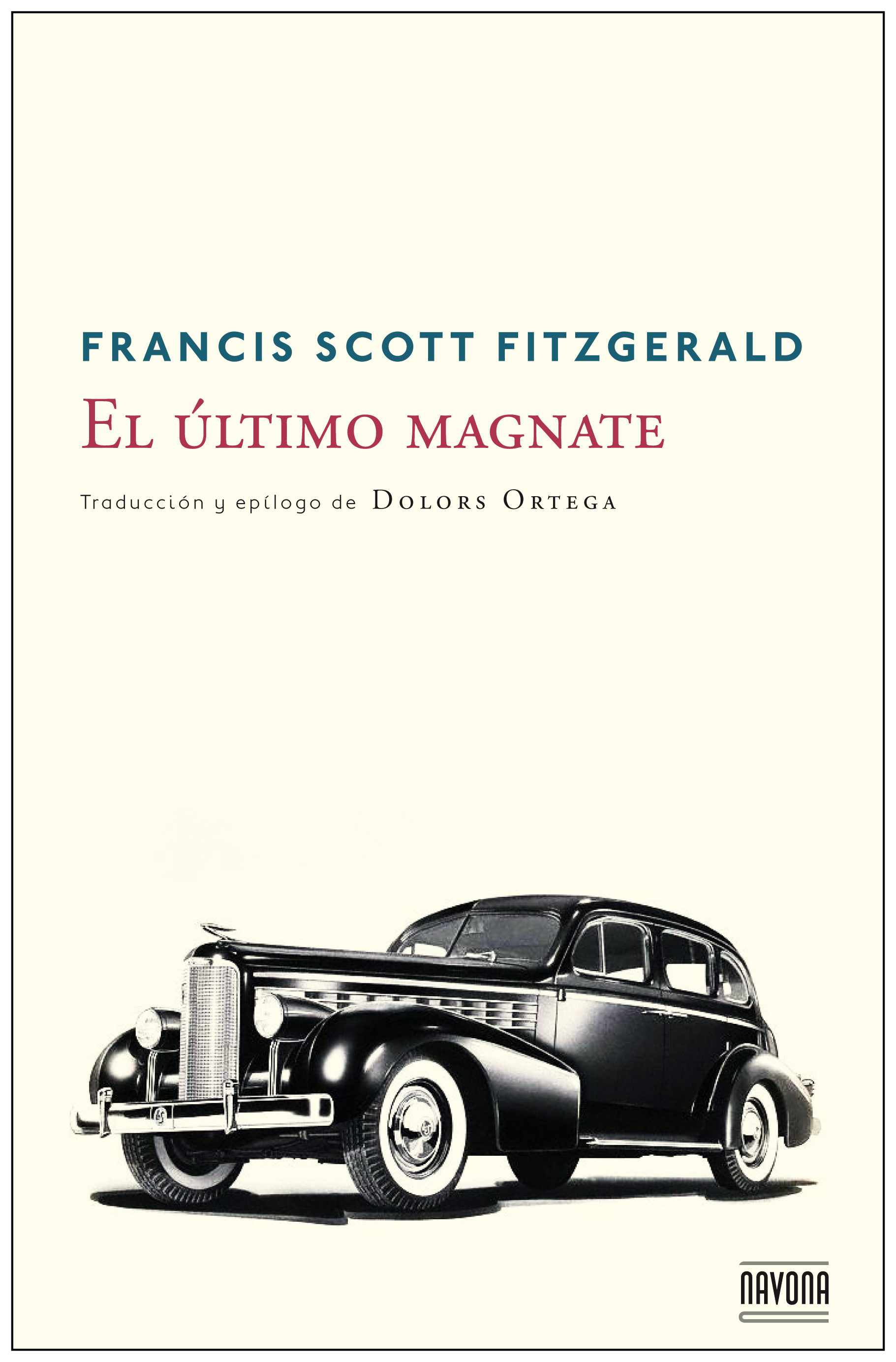
Sumido en graves problemas personales y económicos, Francis Scott Fitzgerald regresa a Hollywood en 1937 en un último intento de recuperar parte del prestigio literario que obtuvo como involuntario paradigma de la despreocupada juventud surgida del frenesí capitalista de la América de 1919.
Los tiempos han cambiado; la percepción que Fitzgerald tiene del mundo y de sí mismo, también. Los efectos del crack de 1929 aún condicionan las vidas de millones de personas y Fitzgerald debe asumir su papel de escritor de tercera fila integrado en un ejército de guionistas anónimos.
Ya no es la figura más sensible de la “generación perdida” que en la mayoría de los casos, víctima de su narcisismo, ni siquiera supo encontrarse a sí misma. Ahora es un peón de la “fábrica de sueños”, ese instrumento que deseduca a las masas llevándolas a confundir la ficción con la realidad. Consciente de su declive, emprende la escritura de “El último magnate”, novela inacabada y póstuma en la que describe con brillantez y melancolía la soledad de uno de esos titanes del Séptimo Arte que contempla cómo el auge de Wall Street amenaza con destruir cualquier atisbo de creatividad. Enfrentado a los sindicatos, que le consideran paternalista y cercano al poder, y a sus propios socios, le perciben como a un “compañero de viaje” de los rojos, el protagonista mantiene una actitud noble y romántica, pero no puede evitar la caída en los abismos de la corrupción y el crimen. Es una lucha perdida cuyo desenlace queda oculto a los ojos del lector. También es el involuntario testamento literario de uno de los grandes escritores norteamericanos del siglo XX, un ser lo demasiado lúcido como para saber que la quimera era simplemente eso, un embuste bien urdido, y que tras el resplandor de la supuesta prosperidad se ocultan interminables horas de desesperación.
A. Batlen










